Por AURELIANO SÁINZ
Cuando salga este artículo en Azagala será el número cincuenta de los que he publicado en este medio digital. Puesto que es una cifra algo significativa, quisiera rendir un pequeño homenaje a un amigo que me ha acompañado siempre: mi propio nombre.
Ciertamente, nuestro mejor amigo, el que siempre se encuentra con nosotros a todas horas, el que viaja a todas partes y no nos abandona, el que duerme a nuestro lado, incluso cuando lo hacemos solos, no es nuestro móvil, sino algo intangible como el nombre que decidieron nuestros padres que íbamos a llevarlo a lo largo de la vida.
Desde muy pequeños lo escuchamos. Antes de aprender a hablar, en casa nos llamaban con esa palabra que nos distinguía del resto. Y antes de que nos formemos una clara imagen de nosotros mismos, sentimos una fuerte identificación con ese vocablo que nos diferencia de los demás. Es la razón por la que lo percibimos tan pegado a nosotros que pareciera una segunda piel invisible que nos envuelve.
Sobre los nombres se podría escribir largo y tendido, ya que hasta fechas recientes, dado que ahora los padres son libres de poner al recién nacido el nombre que les gusta, la mayoría procedía del santoral cristiano en el que hay miles. Es decir, hay para todos los gustos: desde los muy conocidos hasta los rarísimos, esos que uno ni se imagina que pudieran existir y que están a punto de extinción, ya que en la actualidad los futuros padres no suelen guiarse por los familiares, sino por aquellos que más les agradan.
Con respecto al mío, al principio, me parecía de lo más normal puesto que lo escuchaba en casa desde que apenas levantaba un palmo del suelo. Años más tarde, empecé a darme cuenta de que era un tanto raro al no lograr conocer a ningún otro crío del pueblo o persona mayor que también lo llevara.
Peor aún, comprobé que en la lista del álbum de cromos de los grandes jugadores de fútbol que coleccionaba tampoco aparecía ninguno similar; el que más se aproximaba era del de Emiliano, pero este era una estrella del baloncesto. Por entonces, en el fútbol resplandecían Kubala (mi ídolo), Di Stéfano, Puskas, Gento, Ramallets…, pero, ni por asomo, había alguno que llevara mi nombre. ¡Vaya desgracia!
Hasta mi amigo Emiliano Roa podía presumir de nombre; pero yo me tenía que conformar pensando que un día podría ser como Kubala, por lo que, en mi fantasía, imaginaba que el nombre que yo portaba sería muy conocido y ya no estaría en el rincón de los trastos viejos.
Hay que entender que, por aquellos años, jugar al fútbol era una de mis grandes pasiones. ¡Qué inmenso placer irse a la Dehesa con una pelota a tirarse allí horas y horas jugando con los amigos hasta que acabábamos rendido! Y lo cierto es que yo jugaba bastante bien (eso creo).
No es de extrañar, pues, que la fotografía más antigua que conservo, correspondiente a los dos años, aparezca de pie en el patio de mi casa, firme, con cara seria y sujetando bien una pelota blanca, ya que en una familia de tantos hermanos lo raro es que no te desaparecieran las cosas por mucho que las escondiera.

Como veía que nadie se llamaba como yo, acudí a mi madre para que me explicara por qué me habían puesto este nombre tan raro. Ella, con su habitual paciencia, me explicó que era el de su padre, es decir, mi abuelo materno al que no llegué a conocer, y por el que sentía verdadera devoción. “Además, a alguno de vosotros os tenía que tocar”, añadió. Tenía toda la razón, en una familia tan numerosa como la mía a alguno le alcanzaría el nombre, y, dado que yo era el sexto de la lista, recayó sobre mí, puesto que los anteriores llevaban o el nombre de mi padre o el de sus padrinos o madrinas.
Acabé asumiendo el nombre de mi abuelo. De todos modos, en casa, para abreviar, me llamaban por la mitad, pues era muy largo y, además, sonaba a emperador romano, de esos que mandaban a los cristianos que fueran comidos por los leones, tal como uno de mis hermanos se encargó de explicarme.
Ya crecido, aparecieron otras dificultades. Así, cuando alguien me preguntaba por mis datos, puesto que tenía que escribirlos en un documento o en una hoja, y le respondía comenzando por ‘Aureliano’, observaba la cara de extrañeza que ponía. Vamos, que había que repetírselo despacio, al tiempo que sentía que me tomaban por una especie de bicho raro.
Pasado el tiempo, alrededor de mis veinte años, tuve una gran suerte cuando se publica una de las mejores novelas del siglo pasado: Cien años de soledad, del colombiano Gabriel García Márquez, que posteriormente recibiría el Nobel de Literatura. Por fin, una magnífica novela venía a salvarme. Allí aparecían el coronel Aureliano Buendía y toda su saga que me servirían para que, con indisimulado orgullo, yo los sacara a colación en el momento oportuno.
Este fue el recurso utilizado cuando comencé a impartir docencia en la Universidad y me tenía que enfrentar a unas aulas repletas de estudiantes. Dado que en los inicios de las clases lo primero que hacía era presentarme, inmediatamente encontraba alguna mano levantada para preguntarme si Aureliano era lo mismo que Aurelio.
“No. Aureliano no es lo mismo que Aurelio. Son dos nombres de origen romano y, aunque originalmente tengan relación, lo cierto es que son distintos”, solía decirles. Esta aclaración yo la conectaba con otra pregunta que a continuación les lanzaba: “Bueno, vamos a ver, ¿alguien ha leído Cien años de soledad de García Márquez?” Por suerte, en la clase solía encontrarme con algunos que sí conocían la novela.
Eran otros tiempos. Época en la que la lectura formaba parte de los hábitos de muchos estudiantes, por lo que entonces podía establecer una pequeña charla acerca de la saga de Aureliano Buendía, protagonista de este espléndido relato, considerado como el punto álgido del realismo mágico en la literatura latinoamericana.
Continué indagando hasta conocer algunos personajes reales, no de ficción literaria, que habían portado mi nombre, como el pintor impresionista Aureliano de Beruete, con una sala dedicada a su nombre en el Museo del Prado, o el tenor italiano Aureliano Pertile.
De todos modos, lo que yo siempre deseaba era saber algo más de la biografía del emperador romano que llevó ese nombre, dado que lo que obtenía se reducía a unos párrafos en los grandes diccionarios como el de Espasa-Calpe o en la Enciclopedia Británica.
Pasado el tiempo, un día mirando en los anaqueles de una librería de Madrid, me llevé una gran sorpresa. Allí se encontraba un libro con un sugestivo título: Aureliano. El emperador que se hizo llamar Dios. Había un solo ejemplar. Inmediatamente, lo acogí con las manos como si fuera un pequeño tesoro y me fui directamente a la caja a pagarlo, no fuera que a alguien se le ocurriera llevárselo.
Por fin pude conocer la historia de ese personaje que tanto me había intrigado y del que yo, a fin de cuentas, llevaba su nombre, a través del puente establecido por mi abuelo.
Y ahora, llegado a este punto, amigo lector / amiga lectora, me vas a permitir que, a través de la obra del historiador y escritor Jesús Pardo, te explique la vida de “mi tocayo” (tal como en broma me dice mi hijo Abel), es decir, la del emperador que un día quiso ser llamado Dios.
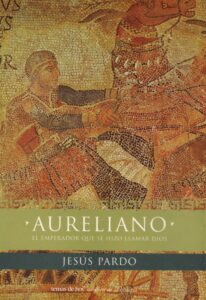
Lucio Domicio Aureliano nació el 9 de septiembre de 214 en Sirmio, enclave que actualmente corresponde con Sremska Mitrovica dentro de Serbia. Esto no nos debe llamar demasiado la atención, puesto que hubo emperadores de la antigua Roma que nacieron lejos de esa ciudad, como fue el caso de Trajano, Adriano y Teodosio que lo hicieron en tierras hispanas.
Sus padres eran modestos arrendatarios de un senador llamado Aurelio, nombre que, como puede suponerse, fue el origen de los apelativos de algunos de sus hijos. Uno de ellos, Aureliano, se distinguió como militar, por lo que sus éxitos como comandante de infantería le acercaron al entorno del emperador Galieno. Posteriormente, se le nombró y sirvió como general en varias guerras, saliendo triunfante en ellas.
Por entonces, en el siglo III de nuestra era, el Imperio romano se estaba desmembrando, dando origen a estados separados: el Imperio de Palmira en Oriente y el Imperio Galo en Occidente. A ello había que sumar que las fronteras eran inestables por los ataques continuos que sufría de los distintos pueblos y tribus, entre los que se encontraban los separados por las aguas del río Danubio.
En el año 268 muere el emperador Galieno, posiblemente por asesinato. Le sucede Claudio II, apodado ‘el Gótico’. No obstante, y como apunta Jesús Pardo, “la situación interna de lo que quedaba del Imperio no era mejor: Claudio, muy ocupado con restablecer la frontera, no había tenido tiempo para atender otras cosas cuando, dos años después, murió de peste en Sirmio”.
La proclamación inmediata de Aureliano como emperador remedió casi milagrosamente una seguridad tan frágil que cualquier error habría bastado para llevar al Imperio romano a la situación de desastre final.
“Con tanta catástrofe seguida, lo que quedaba de Imperio estaba desorganizado y abandonado. El recelo y el terror reinaban entre la clase dirigente, tanto en Roma como en las provincias. La moneda se encontraba devaluada por los abusos de quienes la acuñaban, que la envilecían para apropiarse del metal precioso. Nadie se sentía seguro en un ambiente de corrupción y terror generalizados, creciente pobreza e inseguridad viaria y marítima”, continúa Jesús Pardo.

Sobre la forma de ser del emperador Aureliano, el historiador nos dice que era una persona dura, cruel, irascible y violenta. Sus soldados le llamaban Manus ad Ferrum (“Mano a la Espada”), por su tendencia a dirimir las cuestiones desenvainando. Sin embargo, su excepcional y variado talento como emperador, y lo providencial de su llegada en el momento de mayor peligro para el Imperio, son aspectos aceptados por los especialistas que lo han estudiado.
Como sucedía en la antigua Roma, Aureliano murió asesinado en septiembre de 275, cuando tenía sesenta y un años, a manos de gente de su propio entorno que buscaron deshacerse de él. No obstante, y a pesar de la brevedad de sus cinco años de reinado, recuperó las tierras perdidas, habiendo recibido antes de fallecer el título de Restitur Orbis (“Restaurador del Mundo”) por haber sido capaz de reunificar el Imperio.
De su paso como emperador, nos quedan como recuerdo los fragmentos aún vigentes de las murallas que rodeaban a la ciudad de Roma, ya que la cercó con elevados muros como forma de protegerla ante los inminentes ataques que se cernían sobre la misma.
Tras su muerte, el Senado lo deificó. Pero esto, a fin de cuentas, para quien conoce la historia de Roma, no era un hecho excepcional, puesto que los dioses no solo eran quienes habitaban los cielos, sino también aquellos emperadores que alcanzaron gran notoriedad y reconocimiento.
Así, Lucio Domicio Aureliano, el hijo de unos humildes colonos nacido en tierras alejadas de la capital del Imperio, alcanzó a ser ‘dios’ tras solo cinco años como emperador; cosa que no está nada mal.
Posdata: No sé si Juan Ángel Santos desea añadir algo más de este emperador romano. Por mi parte, el que tenga un ‘dios’ en el Olimpo romano con mi nombre me viene muy bien por si en alguna ocasión tengo que acudir a él, ya que todo es posible, y un día necesite que me explique algo de las artes bélicas, pues seguro que de esto sabe un montón.
Impactos: 0
